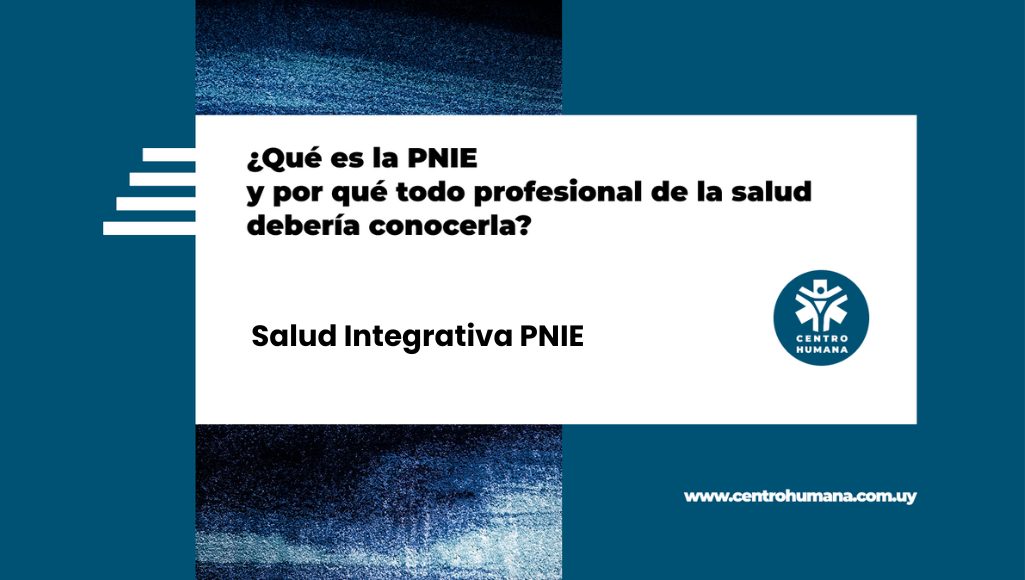
¿Qué es la PNIE y por qué todo profesional de la salud debería conocerla? Una revolución silenciosa en la salud integrativa
El presente documento ha sido desarrollado con fines exclusivamente pedagógicos

I. Introducción
Muchos pacientes llegan al consultorio con una sensación de “estar apagados”: fatiga persistente, insomnio, aumento de peso, caída de cabello o irregularidades menstruales, sin embargo, quizás las alteraciones hormonales aún no se han hecho evidentes, operando estas alteraciones como signos de alerta.
El estrés crónico, silencioso y muchas veces naturalizado, puede estar detrás de estas disfunciones. Desde la Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), entendemos que el sistema endocrino no trabaja en aislamiento: responde a amenazas internas y externas, reales o simbólicas, adaptando el cuerpo a lo que interpreta como un entorno de peligro. Cuando esta respuesta se sostiene, el sistema hormonal entra en un estado de compensación que muchas veces no genera una patología visible, pero sí un sufrimiento profundo.
II. Repaso del sistema endocrino y su regulación
El sistema endocrino regula múltiples funciones vitales mediante hormonas secretadas por glándulas específicas. Entre los principales ejes:
Todos estos ejes están conectados entre sí y modulados por los ritmos circadianos, el sistema nervioso autónomo y las señales del entorno físico, emocional y social.
III. ¿Cómo impacta el estrés crónico en este sistema?
Cuando el organismo vive en hipervigilancia sostenida, el eje HPA permanece activado, elevando el cortisol plasmático y alterando la regulación hormonal en cascada:
Tiroides:
Gonadales:
Metabolismo:
Ritmos circadianos:
“Fatiga adrenal”:
Estas disfunciones no siempre se reflejan en análisis convencionales, por lo que es clave una mirada clínica que considere la historia vital del paciente y su contexto emocional.
IV. Ejemplos y Abordaje Integrador en Consulta
En todos estos casos se debe realizar un abordaje integrativo PNIE:
Evaluación psicoterapéutica PNIE en 2 a 4 sesiones para identificar factores de estrés favorecedores de los síntomas. De requerirse se realizará un proceso de apoyo para modificar las situaciones de estrés, o afrontamiento de las mismas o aspectos de personalidad no saludables, asi como potenciar recursos de salud.
Otras estrategias que deben sumarse:
Nombrar explícitamente la relación entre estrés y alteraciones hormonales.
Biopsicoeducacion explicando al paciente sobre cómo el cuerpo responde a contextos amenazantes más allá del “peligro real”.
Restaurar ritmos circadianos con luz solar, descanso nocturno, pausas reales.
Considerar abordajes complementarios como:
VI. Conclusión
El sistema endocrino responde al entorno más de lo que creemos. Cuando vivimos en modo “supervivencia”, el cuerpo reorganiza sus prioridades: se enfoca en defendernos, no en prosperar. La clínica integrativa propone mirar más allá del síntoma y leer lo que el cuerpo intenta comunicar.
Desde la PNIE, trabajamos con un enfoque riguroso, humano y multidisciplinario para restablecer el equilibrio hormonal desde lo biológico, lo emocional y lo vincular.
Se busca
1.- identificar los factores que desde 5 dimensiones, biológica, cognitiva, psicoemocional, socioecológica y espiritual atentan contra la salud.
2.- Reestablecer el equilibrio hormonal y red PNIE desde lo biológico, lo emocional y lo vincular.
Referencias bibliográficas
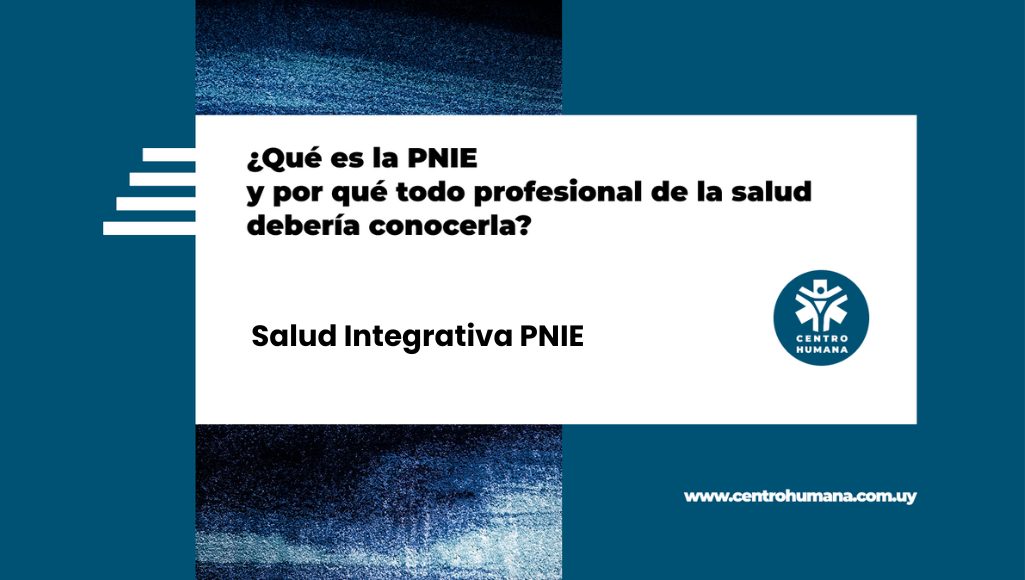
El presente documento ha sido desarrollado con fines exclusivamente pedagógicos

Introducción La piel no es solo una membrana protectora: es